La nueva carne química
JOSÉ URRIOLA C.
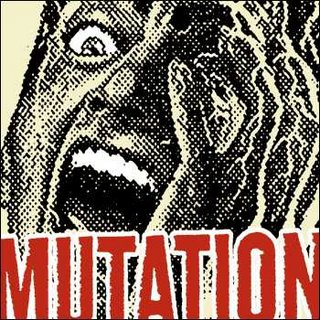 Resulta que no somos otra que fórmulas químicas. Nuestra condición de humanos se reduce a una compleja ecuación química que se ve sometida a reacciones, sufre catalizaciones y se halla en constante evolución. Cada molécula de soluto concentrado que hacemos ingresar -consciente o inconscientemente- a nuestro torrente sanguíneo es responsable de ocasionar una reacción que inevitablemente cambiará la composición de nuestra fórmula orgánica.
Resulta que no somos otra que fórmulas químicas. Nuestra condición de humanos se reduce a una compleja ecuación química que se ve sometida a reacciones, sufre catalizaciones y se halla en constante evolución. Cada molécula de soluto concentrado que hacemos ingresar -consciente o inconscientemente- a nuestro torrente sanguíneo es responsable de ocasionar una reacción que inevitablemente cambiará la composición de nuestra fórmula orgánica.Desde nuestra misma concepción -y debido al progresivo incremento del consumo de químicos desde la infancia hasta la adultez- nuestros genes se han hecho adictos, se han vuelto farmacodependientes. Están sedientos de drogas a las que se han acostumbrado a succionar. Estos solutos químicos -a veces concentrados, otras diluidos- omnipresentes, imperceptibles las más de las oportunidades, son reactivos a los cuales no podrá escapar ni siquiera el más recalcitrante y extremista de los macrobióticos.
Químicos en el agua que bebemos: cada gota de agua que ingerimos contiene partículas de sodio, hierro, cloro, mercurio, magnesio, flúor. Sin duda la fórmula del agua que bebemos no es la simple H2O, hablamos de una fórmula bastante más compleja. Es la misma agua con la que nos bañamos y que se desliza entre los poros de nuestra epidermis, ahora sumada al cóctel químico del jabón, del champú, del acondicionador, el dentífrico y cualquier otro producto cosmético que se filtra por las aberturas de la piel, las mucosas y el cuero cabelludo.
Drogas también en los alimentos: millones de moléculas de refrigerantes, insecticidas, pesticidas, conservantes químicos, y un largo etcétera que ayuda a mantenerlos frescos y en “óptimo estado”. Todo eso lo tragamos en la más fresca lechuga, en cada trozo de carne, en cada mordisco al muslo de pollo. Cada pedazo de origen animal o vegetal que masticamos viene condimentado desde el laboratorio con una surtida gama de hormonas, enzimas, fertilizantes y vacunas. Sumemos las vacunas de lo que comemos al cóctel de vacunas que inmunizan a quienes comemos.
Ni hablar de las drogas que ingerimos para combatir las enfermedades, para tranquilizar los nervios, para exorcizar la depresión. Para mantenernos despiertos o para obligarnos químicamente a dormir. Drogas para aliviar la jaqueca, para estimular al corazón arrítmico, para disminuir las pulsaciones en la tensión alta. Para evitar engordar o tal vez para hacernos menos delgados. Drogas para aniquilar la impotencia, para incrementar la resistencia o para maquillar la alergia. Drogas para que la regla dure menos, para que duela menos, para que no haya regla del todo pero sí doble ovulación.
Químicos –por supuesto- para relajarnos, para mantenernos más atentos que nunca, para ponernos más tontos, más lúcidos, más reflexivos o más conversadores. Para bailar más allá de lo que los músculos aguanten, para hacer el amor hasta reventar, para darnos un viaje por Ganímedes. Drogas para abrir alguna puerta de la percepción o para brindarnos una breve estancia en el infierno. Drogas para quedarnos ocho catatónicas horas viéndonos la punta del zapato.
Lo queramos o no, estamos condenados a este estado permanente de adicción, de aceleración de procesos y reacciones bioquímicas que nos harán devenir en Otra Cosa. La alteración de la fórmula química, de nuestra ecuación orgánica, no es más que la preparación de un caldo de cultivo ideal para la primera etapa de la evolución humana, en su viaje sin retorno hacia otros estadios, hacia una espiral de mutaciones orgánicas a la que estamos, irremediable y felizmente predestinados.
Sucede, pues, que nuestra fórmula bioquímica ha sido alterada y se convierte en un caldo de cultivo ideal para reacciones que transformarán nuestro cuerpo en una instancia o grado superior al que ha mantenido la humanidad hasta hoy. La alteración de nuestra gran solución de química orgánica es un hecho que habrá de sumarse a otro de igual importancia: la intervención tecnológica por vía quirúrgica del cuerpo humano.
El cuerpo -como dice David Cronenberg- es la primera instancia de la existencia humana. Somos cuerpo, por lo tanto existimos y la calidad de esta existencia también depende del tipo de trato que demos a nuestro cuerpo. Como nunca antes jamás, a partir de la segunda mitad del Siglo XX, el hombre ha comenzado a transformar su cuerpo por medio de inserciones tecnológicas, de aplicaciones y prótesis quirúrgicas que le ayudan a seguir funcionando como Cuerpo, pero al mismo tiempo, nos proyectan los vectores de la evolución hacia un Nuevo Cuerpo.

El hombre que lleva un marcapasos para ayudar a su corazón disfuncional es, de alguna manera, un cyborg que le debe su existencia a la suma de su corazón-a-media-máquina más el artefacto tecnológico que solventa las deficiencias del orgánico.
Estamos apenas asomándonos a las puertas de un panorama vaticinado por William Gibson y James Ballard. La fusión del hombre con la máquina, la convergencia de lo orgánico con lo tecnológico. Por medio de polímeros, cristal y metal, introduciremos aplicaciones en nuestro cuerpo, nos volveremos computadores, seremos aparatos humanos de teléfono y fax. Archivaremos en nuestra memoria cantidades exorbitantes de gigas de información. Almacenaremos data por medio de microchips alojados en nuestro cerebro. Combatiremos la impotencia no sólo con la ayuda de potentes píldoras sintéticas, sino además con pequeños microchips que ejercerán estímulo sobre el cerebro, que incrementarán el bombeo sanguíneo e incidirán en el mismo centro motor de la erección. El marcapasos que ayuda al corazón vacilante, no será más que un minúsculo chip de computadora, adherido al tejido coronario, encargado de regular las pulsaciones y tomar en cada caso de hipertensión o hipotensión la medida correctiva pertinente.
No hará falta ya portar armas para defendernos, las armas vendrán incorporadas en nuestro cuerpo y por medio de una sencilla intervención quirúrgica nuestras uñas cortarán como sables, podremos provocar calor con el tacto o quemar con ácido segregado por nuestras propias glándulas salivales, podremos correr más rápido, saltar más alto, doblarnos y contorsionarnos hasta posturas imposibles gracias a huesos fabricados en laboratorios, a articulaciones de biopolímeros y goma mucho más flexibles que aquellas con las que la naturaleza nos ha dotado.
Llegaremos a construir en nuestros laboratorios de ingeniería biogenética riñones sintéticos, hígados y páncreas de plásticos altamente especializados. Podremos, quirúrgicamente y con ayuda de potentes drogas sintéticas, dotar de capacidad a un pulmón para que funcione al doble de su capacidad y sustituya las funciones del otro. Podremos no sólo corregir los problemas de la vista, sino adoptar lentillas especiales para que sustituyan a nuestro iris, nuestra córnea, cambiaremos el cristalino ocular por una lente que tenga a un tiempo la profundidad de campo de un gran angular junto con la focalización precisa de un potente teleobjetivo.
No sólo lograremos paliar nuestras deficiencias auditivas, sino que podremos, por medio de sencillas intervenciones quirúrgicas, ampliar nuestro grado de recepción del espectro auditivo, elevarlo a frecuencias que sólo murciélagos, ballenas o lobos podrían percibir.
Nada de esto es nuevo. Ya lo habían vaticinado, insisto, figuras como Gibson, Ballard, o el mismo Cronenberg. Pero el aporte de Cronenberg, desde el cine canadiense contemporáneo, y el de Ricardo Piglia, desde la literatura latinoamericana, son de especial importancia al hablarnos desde un nuevo escenario de intervención quirúrgica, de prótesis y transformaciones corporales signadas no por el plástico, los chips computarizados y el metal, sino por un elemento fabuloso y desconcertante: lo orgánico. Es decir, nuestro cuerpo será intervenido por medio de tecnología orgánica, por algo que de ahora en más llamaremos la “tecnología que respira”.
“La tecnología que respira” es detonante de un nuevo estadio evolutivo. Es la catalizadora de una humanidad que definitivamente se dispara en un viaje acelerado y sin retorno hacia el estado de permanente mutación que definirá la nueva carne, de una nueva humanidad consumada en Otra Cosa.
El punto es que Piglia y Cronenberg vaticinan un nuevo estado de la carne caracterizado por la intervención del cuerpo humano por medio de tecnología orgánica. La “máquina” que se inserta en lo humano, o el elemento humano que sólo cobra sentido a través de la “máquina” -con la cual establece una relación simbiótica- no es ya una máquina de plástico, metal y cristal sino una máquina que respira. Hablamos de un ente orgánico huésped que posee su propio ADN y que a su vez está “contaminado” por una serie de drogas químicas y por una serie de intervenciones quirúrgicas.
Si Gibson describía a un “Johnny Mnemonic” que se descargaba centenares de gygabites, por medio de un cable, conectado al puerto ubicado en la base de su cuello, entonces nos habla de un hombre capaz de funcionar como un disco duro portátil; pues ahora David Cronenberg nos habla de una “Amanda Geller” que se conecta a su video juego por medio de un “biopodo”, es decir, un animal diseñado genéticamente en laboratorios, que es capaz de respirar, de enfermarse, de deprimirse… igual que el jugador que lo opera.
Mientras tanto, Piglia nos habla de una desconcertante máquina que posee el cerebro y la sensibilidad de la difunta mujer de Macedonio Fernández. La máquina de Macedonio es una máquina-mujer capaz de inventar historias que se funden con la realidad, que la alteran, historias que difuminan los hechos brutos de la realidad y les restan veracidad. Lo contado por la máquina-mujer de Macedonio (incluso inventora en sus ficciones de otras máquinas y de otros hombres máquinas) termina siendo más real y más inquietante para el mundo real, que los hechos fácticos de la realidad.
Pero ambos, Cronenberg y Piglia, quizás se queden cortos en sus predicciones. El fin último de la evolución no radica en la intervención del cuerpo humano por medio de una tecnología orgánica que convierte en parásitos simbióticos a la “prótesis-huésped” y al “dueño-anfitrión” del cuerpo intervenido. La mutación continúa, y eso es algo que podemos concluir por simple lógica de la teoría evolutiva darwiniana. Es decir, la humanidad se verá obligada –por mero principio de supervivencia, por la necesaria adaptación a las condiciones de su entorno- a absorber la tecnología que respira. Deberemos fundirnos con, y aprender de las posibilidades que nos abre, la tecnología que respira.
Estamos obligados a absorber el ADN del huésped, reconocerlo como algo propio, no como un invasor externo a nuestro cuerpo, sino como un nuevo órgano al que tenemos que abrirnos con generosidad hasta hacerlo cruzar con nuestro propio ADN.
Propongo un ejemplo práctico para describir el proceso: En primera instancia tenemos un corazón tambaleante, a media máquina, al que se estimula por medio de drogas sintéticas y una cantidad respetable de estímulos químicos. A ese mismo corazón “adicto” se le acoplará más tarde un marcapasos que en primera instancia será de plástico, microchips y metal. Luego, ese mismo marcapasos de tecnología “convencional”, será con el tiempo sustituido por un marcapasos de tecnología que respira. Es decir, el corazón será ayudado por otro corazón, esta vez orgánico pero diseñado en laboratorio. En última instancia, con el paso del tiempo, con la sapiencia que desarrollará el cuerpo humano en constante mutación se percatará de que no necesita el corazón tecnológico, ni siquiera necesitará el corazón orgánico diseñado en laboratorio, sino que absorberá y se fundirá con este último. Y aún más allá, aprenderá a crearlo cuando su laboratorio endógeno así lo crea pertinente.
El cuerpo humano, en un proceso orgánico llevado a cabo en su laboratorio interno, exigirá a sus propios tejidos, a sus propias enzimas, a sus propias cadenas de ADN construir un corazón mutante que sea al mismo tiempo corazón-marcapasos-orgánico. Y cuando el ser humano sea capaz de agenciarse a sí mismo un corazón mutante, renovado, poderoso, menos falible, repotenciado sin necesidad de ninguna intervención exógena, estaremos en presencia de una humanidad que ya ha devenido en Otra Cosa.
Asimismo ¿de qué serviría una vez alcanzado este estadio intervenir quirúrgicamente un oído que comienza a escuchar mal? ¿Para qué servirían entonces las drogas y las operaciones para combatir cualquier enfermedad? El cerebro, como el gran director de orquesta que es, controlará cada fallo del sistema e inmediatamente dará órdenes a sus neuronas, a sus enzimas, a sus innumerables cadenas proteicas de ADN para que tomen el curso evolutivo y mutante que más convenga para solventar cada caso.
Y entonces este cuerpo humano, compuesto por una nueva carne en estado permanente de alerta, esperando la chispa que detone su próxima mutación, se hará entonces más resistente, menos débil, más adaptable, menos vulnerable, capaz de evolucionar, corregirse y transformarse con posibilidades que, potencialmente, desconocerían cualquier límite.
El cuerpo humano, en un proceso orgánico llevado a cabo en su laboratorio interno, exigirá a sus propios tejidos, a sus propias enzimas, a sus propias cadenas de ADN construir un corazón mutante que sea al mismo tiempo corazón-marcapasos-orgánico. Y cuando el ser humano sea capaz de agenciarse a sí mismo un corazón mutante, renovado, poderoso, menos falible, repotenciado sin necesidad de ninguna intervención exógena, estaremos en presencia de una humanidad que ya ha devenido en Otra Cosa.
Asimismo ¿de qué serviría una vez alcanzado este estadio intervenir quirúrgicamente un oído que comienza a escuchar mal? ¿Para qué servirían entonces las drogas y las operaciones para combatir cualquier enfermedad? El cerebro, como el gran director de orquesta que es, controlará cada fallo del sistema e inmediatamente dará órdenes a sus neuronas, a sus enzimas, a sus innumerables cadenas proteicas de ADN para que tomen el curso evolutivo y mutante que más convenga para solventar cada caso.
Y entonces este cuerpo humano, compuesto por una nueva carne en estado permanente de alerta, esperando la chispa que detone su próxima mutación, se hará entonces más resistente, menos débil, más adaptable, menos vulnerable, capaz de evolucionar, corregirse y transformarse con posibilidades que, potencialmente, desconocerían cualquier límite.


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home